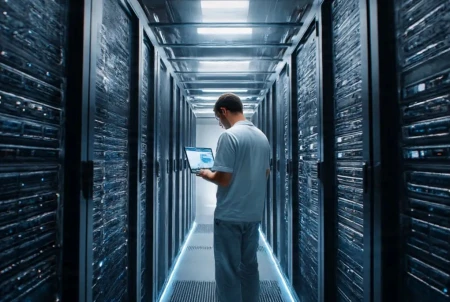Hace poco tiempo, en una entrega de mi blog, compartía con mis lectores respecto a la importancia de definir con claridad dónde queda el principio, refiriéndome con ello al punto desde donde se debe comenzar para los efectos de planificación y puesta en marcha de cualquier tipo de estrategia de marketing. Creo incluso que es importante conocer ese punto para cualquier acción que nos propongamos llevar a cabo en la vida misma, pero eso sería harina de otro costal. En todo caso, coincidió que luego, leyendo un artículo en el blog de emprendedores, hacían referencia a que muchos emprendedores desarrollaban su propuesta de negocio tomando en consideración muchas valoraciones subjetivas de producto, es decir, dejándose llevar, en muchos casos, por el profundo convencimiento de que su idea era genial, que tenía un mercado excelente, que era una oportunidad del otro mundo y poco más. Es difícil evaluar objetivamente tu propio producto. ¿Tienes hijos? ¿Tienes una relación sentimental en la que estés profundamente conectado? Pues si es así, entenderás a la perfección a qué me refiero. De la misma manera que a una esposa se le hace difícil reconocer que su pareja sufre de alcoholismo o que está siendo víctima de violencia de género, de esa manera es difícil para el creador del producto hacerse a un lado y evaluar las distintas situaciones por las que el producto pasará, de manera objetiva. El vínculo sentimental que une al creador con su producto es natural, normal, y ocurre desde el mismo momento en que tu producto estaba en proceso de desarrollo, tal como la madre se conecta con el hijo que se va formando en su vientre, o la esposa se conecta con su pareja cuando deciden unir sus vidas. De nuevo, es un vínculo normal y natural. Sin embargo, tal como a la madre se le hace difícil reconocer las debilidades o malos hábitos de un hijo, para el creador de un producto, es igual. Ese vínculo emocional que lo unió al producto desde el principio, evita en muchas oportunidades, o por lo menos hace más difícil, el que pueda evaluarlo objetivamente. Hay una solución: Mirar al producto a través de los ojos del cliente. Es una respuesta sencilla y poderosa. Hacerse a un lado y trata de pensar y actuar como lo haría un cliente potencial. Preguntarse a uno mismo las mismas preguntas que el cliente se haría, preguntarse sinceramente si el producto realmente hace lo que hace, y llevarlo un poco más allá: utilizar el producto tal como lo haría un comprador normal. Como en la industria del automóvil, “llévate tu coche y ponlo a prueba”. Ser uno mismo el piloto de prueba del producto, aquel que le exige el mejor rendimiento, aquél que tiene las expectativas más altas, aquél que se detiene en cada detalle. Solamente entonces podremos tener respuestas verdaderas, conocimiento valioso, porque estaremos tomando con respecto al producto un punto de vista objetivo, real, analítico. Y por ende, seremos capaces de enderezar cualquier cosa que no esté funcionando bien, o agregar aquella característica que nos dimos cuenta estaba faltando. Te preguntarás: ¿Hace falta ser tan exigente? La respuesta depende de la experiencia que queramos desarrollar para nuestros clientes. Si queremos que sean estos los que realmente se enamoren del producto, entonces vale la pena ser exigente hasta el menor detalle. Si nos da igual, pues podemos hacerlo por la mitad. Es sencillamente una elección que va de nuestra mano y de lo mucho que queramos sacar nuestros negocios adelante. Hay una cosa que si va a ser segura: Si nos exigimos al máximo pasarán dos cosas: •Tendremos una confianza de hierro: porque sabremos realmente que nuestro producto hace lo que decimos que hace, y más. No solo porque lo creemos, sino porque lo hemos comprobado en la práctica. •Nuestros clientes se enamorarán del producto: porque sentirán la misma confianza que nosotros, y vivirán la experiencia que nosotros vivimos, porque nos anticipamos a sus necesidades. Y nosotros sabremos que esa experiencia con el producto va a ser formidable o, por lo menos, difícil de olvidar.
Por Joel Pinto
Soy Graduado Universitario en Publicidad y Mercadeo. Me encanta mi...
Por Joel Pinto
Soy Graduado Universitario en Publicidad y Mercadeo. Me encanta mi...
Más Leídos
Semanal
Mensual
Anual
Contenidos Patrocinados
ADS
Promocionados