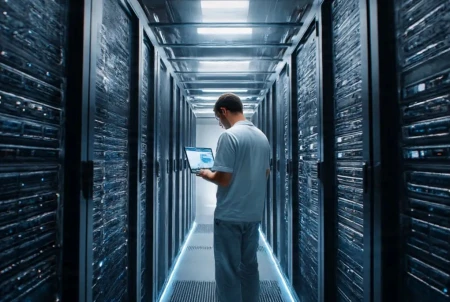Cómo los spammers modifican la opinión pública usando la publicidad en redes sociales
Por Redacción - 11 Septiembre 2017
La semana pasada, Facebook reconoció que durante las últimas elecciones estadounidenses se habían comprado anuncios desde Rusia. Facebook aseguró que se habían comprado anuncios por valor de 100.000 dólares por parte de una, como recoge The New York Times, compañía un tanto oscura ligada al Kremlin. En total compraron algo más de 3.000 anuncios, que no eran de apoyo directo a un candidato a las elecciones presidenciales o a otro, pero sí ligados a temas que generaban división entre los votantes. Los anuncios estaban ligados a 470 cuentas falsas que Facebook ya había, cuando hizo el anuncio, cerrado. Facebook reconoció que también había otros 2.000 anuncios sospechosos.
El anuncio y la cuestión en general han generado mucho ruido en Estados Unidos, donde la cuestión se ve, obviamente, no solo como una curiosidad sobre las redes sociales y sus efectos sino como la prueba de una posible interferencia extranjera en sus últimas elecciones. De hecho, como recuerdan en el Times, un informe conjunto de varios organismos públicos señalaba hace unos meses que Rusia estaba detrás de hackeos, filtraciones y mensajes de trolls.
Pero, desde fuera, el caso de los spammers rusos y sus mensajes durante las elecciones estadounidenses se puede convertir en un caso de estudio para analizar cómo los spammers pueden generar un clima de opinión en redes sociales y cómo esto puede empujar a las marcas y a las empresas (y en general a todos aquellos que se ven afectados por las decisiones de la opinión pública) a situaciones complejas.
El caso es especialmente eficiente para comprender cómo puede ocurrir esto porque los analistas que han empezado a analizarlo ya hablan de troll farm, una fábrica de trolls. La fábrica ha trabajado durante los últimos tiempos para promocionar mensajes acordes a la propaganda del Kremlin en general, como recuerdan en The Washington Post. En este caso, aunque no gastaron muchísimo dinero (especialmente en comparación con los presupuestos publicitarios en la campaña política estadounidense) si lo hicieron de un modo muy eficaz en términos de segmentación. Escogían un mensaje y lo lanzaban a un segmento geográfico muy concreto.
La fábrica de trolls, como recuerdan en el Post, ha actuado de forma anterior. De las filtraciones de operaciones anteriores, de los testimonios de ex trabajadores y de los análisis de medios en el pasado, se sabe que en algunos momentos llegaron a tener hasta a 600 personas trabajando a lo largo del país (Rusia, donde está la fábrica) que se encargaban de crear cuentas falsas en Twitter y Facebook para hacer circular mensajes de propaganda. Esos mensajes tenían objetivos políticos concretos relacionados con Rusia, pero también se empleaban para lanzar mensajes de desestabilización en otros lugares (por ejemplo, con rumores sobre una planta química en Lousiana).
Hay que sumar el alcance orgánico
Las redes sociales están además interrelacionadas y lo que ocurre una puede trasplantarse a la otra. Eso es lo que le explica a AdWeek un experto: "Si gastas 100.000 dólares en Facebook, puedes causar estragos en Twitter", apunta Marc Goldberg, CEO de Trust Metrics. Twitter funciona como una caja de ampliación que hace que las cosas se maximicen tras Facebook. De Facebook salta a Twitter y ahí es amplificado.
A eso se suma que más allá de los mensajes que los trolls pueden posicionar pagando por ello, está lo que logran de forma orgánica entre quienes ven sus mensajes. La inversión se complementa con lo que quienes ven ese anuncio hacen de forma orgánica, lo que puede empujar a lograr alcances masivos (aunque por ahora no se sabe exactamente cuántos ciudadanos vieron los mensajes de los trolls).
En resumen, el escándalo político puede explicar muy bien cómo funcionan las fábricas de trolls y cómo los spammers consiguen hacer llegar su mensaje cuando quieren realmente impactar en la opinión y modificar sus visiones sobre un tema o sus decisiones sobre otro. De entrada, crean un mensaje que sirva para defender sus puntos de vista y sus intereses, mensaje que publican en redes sociales. Tras ello, lanzan una campaña publicitaria, que hace que el mensaje despegue. Para ello, segmentan de forma muy eficiente el cómo y el quién va a ver qué. Tras esta inversión llega el impacto orgánico: los receptores del mensaje se encargan de hacer que vaya más allá.