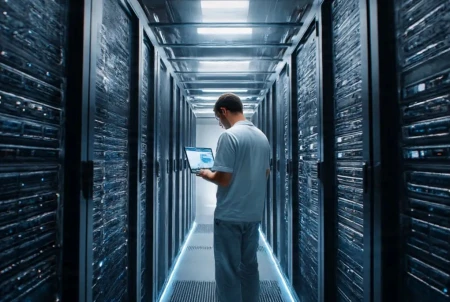El efecto Ikea: por qué algunas marcas convencen a los consumidores de que ellos hagan el trabajo
Por Redacción - 6 Mayo 2019
Quien haya comprado en Ikea alguna vez - y no pocos son los consumidores que lo han hecho - sabe que una vez que haya pagado el producto todo queda en sus manos. Ikea no lleva tu compra a tu casa y tampoco se encarga de montar los productos comprados para que el consumidor pueda emplearlos, como hacen las tiendas de muebles tradicionales.
Cierto, el consumidor puede pagar un extra a la compañía y ella se encarga de hacer ese proceso, pero la esencia de la experiencia Ikea no es esa. La esencia de su experiencia de consumo es la de llegar, comprar, llevarse el producto en el coche propio y encargarse de gestionar uno mismo poner en marcha los productos. La compañía da las instrucciones y los tornillos, aunque los consumidores han concluido tiempo atrás que comprender esas instrucciones no es fácil y que siempre acabará sobrando una pieza.
Esta estructura de atención al cliente y este formato de venta se ha convertido en tan asociado a la identidad y a la compañía que ha sido ya bautizado como efecto Ikea. El efecto Ikea es el que entra en juego cada vez que una empresa nos vende algo, nos ofrece un producto, pero espera que nosotros, consumidores, hagamos parte del trabajo.
¿Por qué esas compañías logran que los consumidores acepten asumir una parte del trabajo (aunque hay competidores que ofrezcan ese producto ya terminado)? ¿Y por qué sentimos cierta conexión emocional con el producto y hasta que es casi mejor que otras opciones que hay en el mercado?
Si se preguntase a los consumidores por qué compran en Ikea y qué creen que la compañía les aporta, posiblemente aparecerían ciertas palabras clave. La compañía es moderna, el producto es atractivo, la oferta se adecua a la vida moderna y, sobre todo, Ikea es barata. Estamos dispuestos a montar las estanterías Billy o la mesa Lack porque nos han costado muy poco dinero pero, a pesar de ello, sabemos que el resultado final será muy bueno (o al menos eso será lo que sentiremos).
La psicología del efecto Ikea
Sin embargo, la psicología de todo esto es un tanto más complicada, como recuerdan en FastCompany analizando el efecto Ikea y sus antecesores. Por ejemplo, lo que hizo que los preparados para pasteles triunfaran de forma masiva en el mercado estadounidense fue el elemento que los hacía más complicados.
En los años 50, cuando las compañías del sector estaban lanzando sus productos, un directivo decidió, tras ver los resultados de los grupos de investigación con amas de casa, añadir huevos frescos a la receta. Hacía que las consumidoras tuvieran que dar un paso más y que el proceso final fuese más laborioso que el que habían diseñado. Triunfó: las consumidoras sentían que aquel producto tenía que ser de más calidad justo por ese movimiento añadido.
El valor del trabajo extra
Lo mismo sucede con los productos de Ikea o con aquellos en los que los consumidores han tenido que hacer una labor final de ensamblaje, como demostraron hace unos años unos estudiosos suecos. Los consumidores estaban dispuestos a pagar y valoraban emocionalmente más aquellos productos en los que ellos tenían que trabajar (frente al perfecto resultado final que ya les daban hecho).
Eso sí: todo este efecto y toda la psicología del consumo se desmoronaban cuando el proceso de construcción del producto era demasiado complicado o cuando el resultado final era demasiado malo.
¿Por qué ocurría esto? La clave estaba en lo que ocurría en el cerebro y en la percepción de uno mismo que esos productos generaban. Funcionaban porque los consumidores sentían que el producto era más propio pero también que se habían esforzado para conseguirlo (lo que aumentaba todavía más la percepción de valor).
Y no solo eso: la conexión emocional con las marcas en cuestión era superior. Participar en la creación hace que se sienta que se es parte de ella.